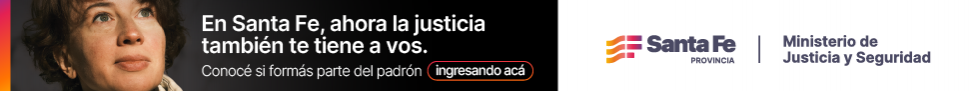— Ricardo Dupuy

Dicen los libros olvidados que, desde tiempos remotos, los hombres-niños sospechan que el Dios de los secretos habita inhóspitos territorios cercanos, apenas conocidos en los bordes. La literatura mucho se ha encargado de tejer historias de misterio en desiertos, en montañas, mares y selvas. Yo nací a la vera del río Paraná, para mí el misterio está en la isla.
Mi viejo sí tenía muchos amigos; él solía decir que abrevaba de cada uno y que todos, sin excepción, poseían un toque mágico, único y precioso. Por aquel entonces, yo pensaba que era una excusa, para justificar ante mi madre sus largas sobremesas de peñas de viernes. Ahora sé que no.
Salvo unos pocos, los amigos de papá llevaban con hidalguía un apodo; un apodo de uso cerrado, exclusivo para el selecto grupo.
Algunos, vinculados con cierto aspecto personal, otros, retenidos de los tiempos de infancia, y un tercer grupo, rebautizados por el mismo clan, cuyo significado, origen y circunstancia, no se hallaba disponible a los ajenos.
A todos los recuerdo con claridad, salvo a él, al Monje. No puedo acordarme de su aspecto personal pese a que había sido muy cercano a mi viejo. Más, por esos inexplicables vericuetos de la memoria, me ha perseguido todos estos años un relato suyo que, en mi casa, se referenciaba en cierto tiempo.
Resulta ser que el Monje, había dejado caer un juramento (seguramente en noche de asado y vino) de esos que se mantienen a sangre y fuego entre amigos y que, por alguna inexplicable razón, logró inquietar profundamente al resto.
“El día mismo que consiga jubilarme, me instalo en la isla y no piso más un lugar con mucha gente”.
Yo debía tener no más de cinco o seis años cuando me enteré de que el Monje había cumplido su promesa.
Creo recordar que llegó a la puerta de mi casa tocando bocina y a los gritos, con el mismo Rastrojero color negro, que mi viejo acostumbraba usar para cargar trastos de su trabajo, remolcando una canoa de madera brillosa con algo cubierto en el medio, que supuse que era un motor Villa y repleto de cosas llamativas, por lo innecesarias, para una presunta jornada de pesca.
Una silla mecedora, una cámara de foto, varios muebles laminados, una máquina de escribir Olivetti y libros, una gran cantidad de libros de colores y tamaños de lo más variado.
El Monje se instaló en la isla al mismo tiempo que lo hacía en mi conciencia infantil.
Lo imaginé sentado en su mecedora a la orilla del gran río marrón, leyendo libros herméticos, a la luz de un farol a querosene y rodeado de una zumbante nube de insectos.
Lo imaginé en invierno cubierto de frazadas, frente a una gran fogata de leña húmeda, comiendo con la mano trozos de pescado que burbujeaban en una olla negra.
Lo imaginé en Navidad, bailando, festejando y riendo melancólico, con un séquito de curiosas nutrias y carpinchos; hasta lo imaginé agonizando entre el camalotal, picado por una víbora naranja viscosa.
Cada vez que, con mis padres, cruzábamos el puente a Santo Tomé o el Colgante para ir a Rincón, yo señalaba el río cortado por el horizonte y les preguntaba por la casa del Monje. Ellos respondían con evasivas: “Muy lejos, de acá a varias horas de lancha”.
Recuerdo una noche, algunos meses después de la despedida del Monje, mis padres se dispusieron a salir en pareja, cosa poco frecuente, y con mi hermano nos quedamos en compañía de mi abuela.
—¿Dónde van papi?—Preguntó mi hermano menor.
—Vamos a despedir a un amigo que se va a vivir con el Monje.—Nos largó, mirándome a los ojos, como queriendo decir algo que debía interesarme.
Como siempre sucede, el tiempo se encargó de diluir los recuerdos. Muchas veces recorrí las islas cercanas a mí ciudad, incluso, en ocasiones, pasé varias noches con mi propio grupo de amigos.
De tanto en tanto, el desdibujado recuerdo del Monje solía sorprenderme y hasta en alguna ocasión, retorné a casa seguro de haber visto un raro baquiano enfrascado en libros antiguos, de esos que ya nadie lee; o una mecedora de mimbre derruida por la última inundación que bien podría ser aquella.
La cachetada de la adultez
Mi padre murió cuando yo estaba a punto de cumplir 30 años, aunque estas cosas nunca se prevén, como era de suponer sus viejos amigos se hicieron presentes.
Mi madre, mi hermano y yo pasamos la noche del velorio recordando viejas anécdotas de un hombre amorosamente singular.
Dicen que la memoria es selectiva, será quizás por eso que habiendo atesorado el recuerdo del Monje, quien pasó fugazmente por mi vida, hace más de cuarenta años, hoy no recuerdo cuál de los amigos presentes en aquel lento amanecer del 8 de noviembre, largó la frase que inspira este relato nimio.
—Tranquilo hijo, tu padre ya estará en la isla, pescando, riendo y tomando vino con el Monje.—
Difícilmente pasa un mes sin que visite las islas. La metáfora del Monje, ayudó a delinear y a sustentar en mi vida el encanto que ejerce ese misterioso lugar, apenas incluido en las cartas de viajes.
Yo adoro las islas verdes y marrones, como los beduinos el desierto; respeto su bravura de agua y barro, como los montañeses un alud o un temporal de nieve. Las pienso llenas de misterio, igual que los aborígenes a las selvas tropicales.
Como todos, estoy seguro de que ofrecen respuestas arcanas, de esas que los hombres-niños todavía no nos atrevemos a preguntar.