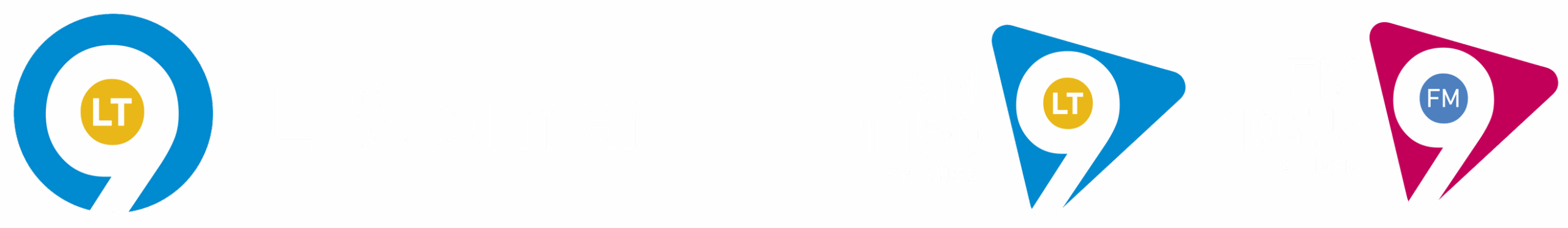Desde tiempos remotos, el control del territorio afgano confería grandes posibilidades de supervivencia a las antiguas civilizaciones que se lo disputaban como lugar geoestratégico. Muchas referencias, y muy lejanas en el tiempo, revelan la centralidad de la guerra en la historia milenaria del país asiático. Como explicó Ahmed Rashid; los antiguos reyes creían que la región de Afganistán ocupaba el centro del mundo.
En otro profundo estudio sobre la guerra a lo largo de la historia de la humanidad, Ángel Tello relata que en el año 320 a. C. los griegos conducidos por Alejandro de Macedonia ocuparon Afganistán antes de continuar hacia la India. En su tesis doctoral, este autor sostiene que el problema de un escenario tan conflictivo, puede abordarse sólo teniendo consciencia del límite que implica una visión occidental completamente diferenciada acerca de la persona humana, sus creencias y su destino.
Ensayando un gran salto cronológico, resulta insoslayable hacer referencia al 11 de septiembre de 2001, cuando el terrorismo golpeó a Estados Unidos como un enemigo de nuevo concepto, ante una potencia que había mostrado su poder a partir del juego de opuestos de lógica Nación vs. Nación.
La urgencia por contestar los atentados y la manera en que George Bush (h.) lo encaró, se asocian al recurrente reflejo estadounidense descripto por el psicólogo neoyorquino Abraham Maslow, con su célebre frase: “si sólo tienes un martillo, todo parece un clavo”.
Bush inició la guerra en Afganistán, Obama la continuó al justificar que no era una opción sino una necesidad, y Trump, en su primer mandato, reconocía abiertamente conversaciones con varios grupos afganos, incluyendo a los talibanes, quienes permanecían formalmente fuera del poder tras el inicio de la guerra.
El argumento de negociación por parte de EE.UU. se basaba en que el retiro de tropas iría progresando en la medida en que los talibanes dieran garantías de que Afganistán no se convierta en una plataforma del terrorismo internacional. Sobre este punto, siempre conviene aclarar que junto a la salida militar estadounidense se llevó a cabo el retiro de tropas del resto de los países miembros de la OTAN.
El 15 de agosto de 2021, con Joe Biden como presidente estadounidense, los talibanes volvieron a controlar completamente la capital Kabul, recuperando el poder total que habían ostentado en todo el país hasta comienzos del presente siglo.
En la actualidad, a casi cuatro años de aquel día, Amnistía Internacional denuncia que en Afganistán se produjo un alarmante aumento de las violaciones a los Derechos Humanos, con detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales a personas que trabajaron en el gobierno anterior.
Respecto de la extrema desigualdad de derechos que padecen las mujeres, el régimen prohibió que se oyera la voz femenina en público y les impidió que usaran medios de transporte sin estar acompañadas de un hombre. Amnistía también denunció que en 2024 creció de forma aberrante el número de matrimonios forzados a edad temprana.
El cuadro social general también revela índices alarmantes: más de la mitad de la población del país se encuentra en situación de necesidad de asistencia humanitaria, según lo revelan los últimos relevamientos que a duras penas pudo realizar personal de la ONU.
Ha pasado casi un cuarto de siglo del inicio de la campaña militar “Libertad Duradera” lanzada por George Bush. Ya van casi cuatro años del retorno al poder pleno de los talibanes en Afganistán.
Pero la cuestión afgana ha dejado por completo de ser una prioridad para Estados Unidos. Al contrario, aquel discurso pretendidamente pacifista del primer mandato de Trump, con el paso de los años, no sugiere ningún otro interés que no se haya relacionado al retiro de Afganistán para descomprimir el presupuesto en el área de defensa, en medio de la volatilidad económica y financiera global que él mismo alimenta en la recurrente puja comercial con China.