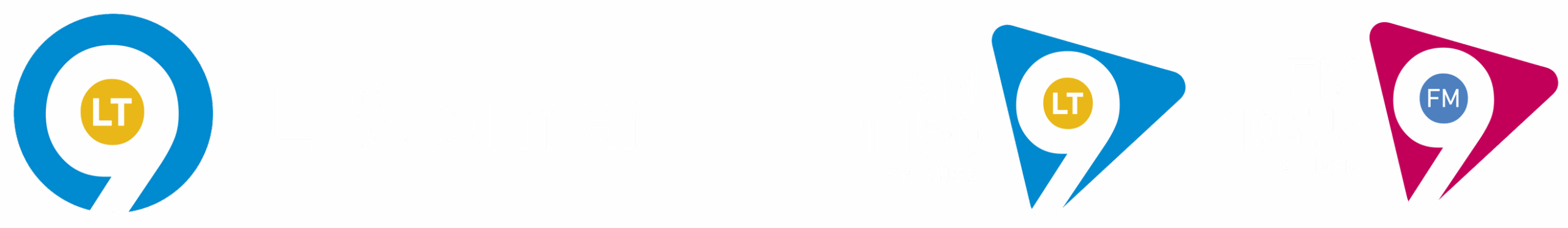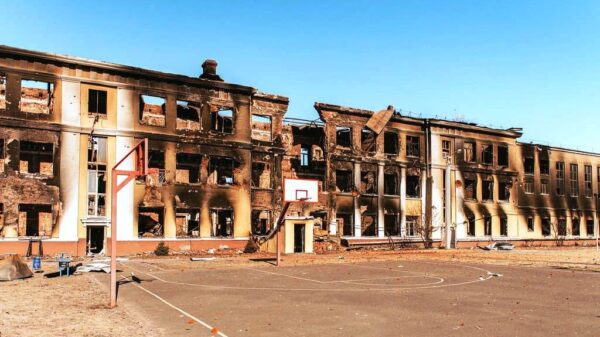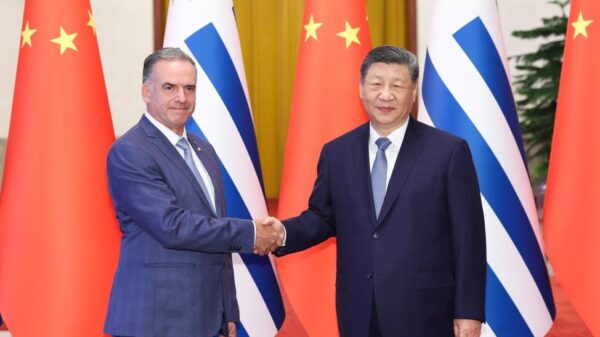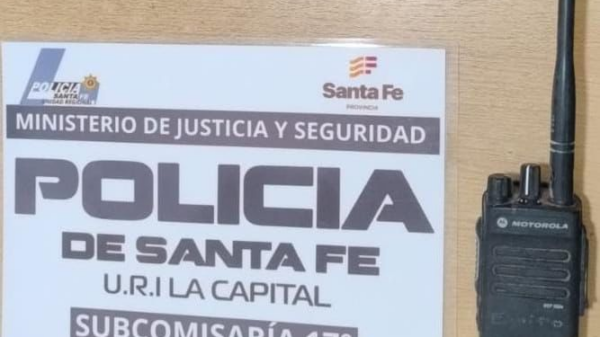Ante el inicio del ciclo lectivo previsto para este lunes 2 de marzo, y en virtud de la medida de protesta anunciada por un sector del gremialismo docente para ese día, el Gobierno de Santa Fe dispuso que todos los agentes del sistema educativo deberán completar una declaración jurada de prestación de servicios, que a partir de este año contará con un mayor sistema de auditoría.
La presentación de la declaración jurada de prestación de servicio es fundamental para que no se descuente el día no trabajado, y también para conservar el beneficio vinculado a la Asistencia Perfecta. En ese sentido, se recordó además que quienes no realicen el trámite correspondiente serán considerado ausentes sin prestación de servicio.
En esta oportunidad, los docentes podrán efectuar su registro entre el 2 y el 4 de marzo inclusive. Para cómo completar la declaración jurada, el trámite debe realizarse a través del sistema oficial “Mi Legajo” e ingresar a la plataforma con sus datos personales. Luego deben acceder a la sección “Relevamientos” y seleccionar la opción “Declaración Jurada”.